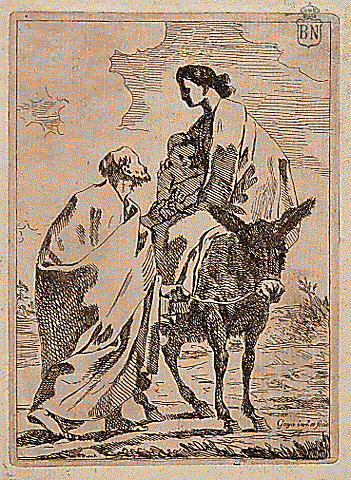Enyesque introductorio:
¿Se acuerdan de que, algunas décadas atrás, la gente solía ir de comilona con su jarquilla de amigos dos o tres veces a lo largo del año? No me refiero al estilo y moda de ahora: hacer una barbacoa de jardín, montar un tenderete en la finca para inaugurar el "cuarto de aperos" u organizar una simple chuletiada de azotea. Cuando digo comilona quiero decir... COMILONA.
Hace ya algunos años, las personas integradas en una pandilla determinada se ponían de acuerdo para salir de forma discreta hacia algún sitio más o menos apartado -no se solían hacer alardes ni escandaleras- y allí, apalastrados a la sombrita, armar el festín tal como diosmanda y la Gula eterna embulla y convoca periódicamente. La discreción era básica por muchas e intrínsecas razones relacionadas con el evento; uno de los motivos primordiales era el de evitar la ostentación innecesaria y, por tal motivo, ser tildados por los demás de echalones o de fachentos (no había necesidad de ser provocativos).
Se buscaba cualquier pretexto, se elegía casi al rumbo un día, se convidaba al grupo de siempre, se incluían varios allegados afines y de confianza, quizá algún forastero residente o que estuviera de paso y... venga, ¡rian pal Puerto!
Una de las excusas más usadas era la de celebrar el santo de fulano o de mengana. La moda de los cumpleaños no se estilaba mucho y aún no había llegado del todo ni muy bien a La Aldea de aquellos finales años cincuenta y principio de la década de los sesenta. Hacer el fiestorro empajándose de comida y achicando bastante ron (para qué no vamos a engañar) era sinónimo de muchas cosas: constatación del poder adquisitivo de alguien en concreto, bonanza económica de todos, visos de buena zafra general, ingenio del grupito para montárselo bien, statu y modas-modos de nuevos ricos, inventiva de los cristianos para fastidiar la gazuza que les asediaba, etcétera.
Por aquel entonces, estaba muy bien visto eso de comer a tutiplén; daba como una especie de fresquito, de abajo pa'rriba, saber que se podían transgredir las normas impuestas por la escasez de una postguerra que no terminaba de irse, que seguía aferrada al colapso e inopia de las alacenas (algunas trancadas con llave), de las humildes despensas y hasta de los más rústicos cañizos.
El marzo de días algo más largos era uno de los meses buenos para inaugurar la temporada del condumio, la hora de comenzar con las reunencias de la carava agrícola y ganadera de estos pagos del Señor que son los de mi Aldea.
También daban su buen juego las siguientes hojas de almanaque con sus jornadas vecinas a la santurrona semana de Pascua Florida, el ubérrimo mayo de québonitoestátodo, los días bastante calurosos de San Antonio (el chico y el grande), julio triunfante y exento de tareas urgentes, el macilento agosto de no-hay-nada-que-hacer, el septiembre del enralo pre-fiestas patronales, el octubre de la Raza y de la Hispanidad, el noviembre de las muertes de cochino, el diciembre de los primeros baifos, el enero de los queridos Reyes Magos, el febrero de los Carnavales...
En aquel periodo de los meses de primavera se celebraba la suficiente cantidad de pías onomásticas como para agasajar satisfactoriamente a casi toda la corte celestial, podían ellas solas esquilmar un corral entero y venían de perilla a los ansiosos devotos del comistraje y del relajo; no era cuestión de desaprovecharlas así como así ni de dejarlas escapar vivitas y coleando.
El santoral respondía lo suyo y ponía en bandeja -nunca mejor dicho- a josés, pepes, pepitas, matildes, ricardos, antonias, antoñitos, vicentes, lolas, dolores, domingos... y demás fiestas de guardar; que para eso todos estábamos (lo quisiéramos o no) inmersos en un nacional catolicismo franquista amante del sacro boato religioso, tolerábamos el arcaico palio y decíamos amén a un imperioso Concordato, tipo barragana estatal, repleto de mitras y de sotanas turgentes por mor de la buena y abundante mesa que, según el discípulo de Satán encarnado en la forma de mi abuelo, no eran -tales balayos de panza- sino el fruto del zanganismo genético más recalcitrante producido y acumulado, en esa insalla de varones inútiles, a través de toda la historia de la Humanidad.
Actualmente hay todo tipo de comidas en esas jaujas del comprador compulsivo que son los supermercados, y nos pasamos mucho tiempo atacuñando cosas y más cosas en nuestras neveras ya de por sí bastante repletas de todo lo habido y por haber
Antes se sufrían ansias y se padecían antojos por algunas comidas (plural), sobre todo de esos manjares especiales que no eran de cualquier día o de los que había que esperar a su temporada propicia. No padecíamos de hambruna, pero se nos hacía la boca un charco al evocar aquellas golosinas de disfrute que sólo probábamos de higos a brevas.
Había una sentencia recurente en boca de nuestras abuelas, tías y madres: "Hambre, lo que se dice hambre, no lo había; lo que teníamos eran deseos".
Muchos potajes, mucho gofio amasado, mucho conduto monótono, mucha col con tocino entreverado, mucha judía bailando y mucha rapsodia húngara tocada con instrumentos de viento y percusión, o sea: mucha ventosidad. Alguna lasca de pescado fresco, algún bocao de carne de hila de cochino recién matado o del salado, alguna gallina o gallo añejo, algunas lambujas de carne de vaca (de relancia) cuando en la carnicería te la querían dar, algunos baifos por Navidad y... más potaje, más caldopapas, más gofio amasado o sobado y... más sinfonías intestinales en adagio y algún que otro pizzicato vibrante.
Aquella frase relativa al postre: "Pa'quitar el gusto" (algo de fruta casi siempre), me da mucho que pensar y, como soy rebuscado de por demás, se me estremecen las entretelas al recordarla en boca de nuestras siempre agoniadas y amorosas cocineras: las madres. Ellas usaban ese estribillo con su pisquito de humor, con mucha resignación, y con toda la rejodíngana impotencia que nacía del no tener conque ni con qué para poder regalarnos el bezo usando algo más festivo y de más sustento.
Por todo eso, cuando los cuerpos estaban en la tea y tendían a empenarse, las barrigas estaban aquelladas de tanto jilorio, y había algún pretexto, coyuntura favorable, animal para quitar o machorrilla a mano, se podía oír:
-Muchachos, ¿vamos de comilona pa'Artejeves el domingo y llevamos carne cochino? Nicolasito está matando ahora unos buenos turres...
-¡No! Mejor pa'l Roque, hacemos también un caldillopescao, cogemos en Bocabarranco unas lapas o unos burgaos y podemos tostar con algún casparro unas buenas docenas de sardinas para completar el tenderete. Después de comer nos podemos botar a panca suelta debajo de los tarajales ahora que no está yendo nadie.
Hoy en día esas formas de convites ha caído en desuso y se celebran menos. Los cánones estilistas relativos a una silueta corporal sin baña, los modelos que la tele nos impone como ideales, los colesteroles del demonio y la bobería colectiva total hacen que esté mal visto el comer en demasía; el empanturrarse a placer es ya un pecado tanto capital como sanitario y no cuenta en estos días con el visto bueno de las aseguradoras médicas, de los triglicéridos famosos y, ni siquiera cuenta ya en su haber con el plácet social.
Este trabajillo (que quiere imitar el modo declamatorio de Panchito el del Sindicato, improvisador de chascarrillos y verseador familiar, padre de mi padre y guajiro urbano formado en la Cuba del veintitantos) tiene una dedicatoria especial para un personaje muy amigo, cómplice y/o compinche en muchos lances de mi vida, elemento muy querido por mí y por los míos: me refiero al ínclito José Saavedra Molina de Nido Cuervo y Gáldar, porque (lo sé de muy buena tinta) las bambollas, regocijos y rebumbios formados con las gandingas grupales son de total agrado a su pantagruélico estómago ávido de movimientos peristálticos risueños en la grata compañía de sus amistades de siempre.

Entullo y menú principal: "De belingo nos vamos"
Celebremos Pepe tu santo con alegría, buenos deseos y esperanza,
rodeado de todos los tuyos, con la felicidad y la salud en tu cara.
Elijamos un sitio con la sombra, la tranquilidad y el frescor de la playa,
para que no nos coja el calor del sol iremos tempranito, desde por la mañana.
Hagamos una comilona con todito, donde no falte de nada,
llevemos pejines, jareas, mojo del rojo picón y papas raspadas.
Una pella de rico gofio de mistura con buen geito amasada,
un mojillo liso y verde, sabiendo a cilantro, para acompañar a las lapas.
Unos ñames rosados de Guguy guisados al estilo de La Palma,
unos cachillos acrecentados de bonito fresco en adobo todita la semana.
Carajacas finas y picantes acompañadas de su buenas batatas blancas,
bienmesabe de Tejeda, de La Aldea queso avellanadito de cabra.
A Blasinita le compraremos nísperos, alguna lima y unas támaras pasadas,
y de manises bien horneados ca' Fotingo: dos o tres buenas embozadas.
Cojamos una grande y libre con el Ron del Charco "Tres Cañas",
hasta un jace de voladores tiraremos haciendo un a sonora traca.
Celebremos tu santo Pepito, hagámoslo como la Gandinga manda,
chascando y mojando el pico, furrunguiando algún timplillo y guitarra.
Yo llevaré garbanzas compuestas aunque los retortijones nos incordien la panza,
y una docena de sardinas jarencás de las que vende Eloy en La Plaza.
Aquella le comprará a Sionita un cucurucho estibado de tirijalas blandas,
alguna rapadura de gofio y un papelón de almendras garapiñadas.
Haremos un rico y sabroso mojocochino como en la tierra es usanza,
tenemos el cuarto y algo más de un turre pues fulano adelantó ayer la matanza.
Chicharrones para recalentar, las asaduras y carne de hila embarrada,
aquél lleva también la vejiga del cochino para inflarla con un canuto de caña.
De postre, frangollo rollonadito con algo de leche condensada,
un buchito de café y alguna trucha de dulce cabello o de batata.
Probaremos de Damianita los sugestivos suspiros que nos trajiste de Gáldar,
y algún que otro plátano mayero de los que tu padre nos refaña.
Para quitar el releje de la comida comeremos unos casullos de naranja y,
para consolar las madres una limeta grande de mejunje de Tirajana.
Con todos los menesteres y prevenciones, comprobando que nada falta,
le daremos el último toque a los plastas: a perengano, a menganito y a zutana.
Iremos pa'l Cuevón del Puerto, temprano, a pie y con la marea bastante baja,
¿y a la vuelta? No haya preocupación: tenemos apalabrado con Chano su barca.
Llevaremos algunas mantas, la cafetera repleta, beramones, bicarbonato en lata y...
algún rollo de papel higiénico de ca' Castellano, por si acaso nos hiciera falta.
Celebremos José tu santo con un gaudeamus bendito, ¡como Dios manda!
Comamos, bebamos y vivamos hoy, no se sabe lo que haremos mañana.
Postre y epílogo: Esto del empanturramiento anterior, para mi rasquera, nunca me llegó a suceder, yo lo viví por experiencia ajena porque no tenía, ni la edad suficiente ni los recursos necesarios para montar tal convite. Sí que veía, desde mi distancia de chilguete goleor, las formas y fórmulas de diversión que tenían las pandillas de aldeanos nacidos diez o quince años antes que un servidor y que, desde esa lejanía cronológica, yo envidiaba secretamente.
Es verdad que (sobre todo en época pre-adolescente) los familios, organizados en pandillas locales o de barrio, solíamos hacer excursiones e incursiones a lugares relativamente accesibles: Artejeves, Pino Gordo, a los charcos de la zona de Salao, al lejano Furel... e íbamos incluso, de tapadillo, solos y sin gente mayor hasta sitios más estimulantes como la remota y prohibida playa del final del barranco, aquella dichosa playa a la que nunca acabábamos de llegar o que si lo conseguíamos no podíamos disfrutar con el suficiente relax y relajo.
Siempre había alguien que se enteraba de nuestra ilegal presencia en el lugar y acababa indefectiblemente por hacérselo llegar a nuestros padres (lo cual significaba recibir moquenque del bueno) o, quizá, por el camino nos vislumbraba algún conocido y daba pie a que se activara el miedo dentro de aquellos cagaos que no querían ir ya desde el comienzo del viaje y que, por supuesto, desataba su guineo de comentarios desalentadores y quejumbrosos, tipo: selosdije, prepárateconpapá, pamigustoquenosvió, simamásenteranosmata...
Más que por lo anterior, nos volvíamos muchas veces, cansados y sin motivación, desde la mitad del camino porque también nos habíamos comido y bebido todas las viandas, beberrutiajes y vituallas del zurrón; estábamos cansados de caminar, jartos de las tres cosillas que no habíamos podido preservar para la merienda, con las cantimploras vacías y con una sed cercana al fatuto que arrancaba el alma.
Por el camino de vuelta, alguna buena persona caritativa y conocida de la familia se encargaba de remediar la sequía vaciando medio bernagal en nuestros resecos estómagos y, así mismo, se complacía en comunicar más tarde (con pelos, señales carcajadas y risitas varias)dicho lance a nuestros respectivos padres, afrentando, de ese modo, a todos los asorimbados miembros del grupo cogidos en falta e incrementando -de raspafilón- el insidioso desdoro en el que había caído nuestra fallida gira-pateo de aquella semana. Fin
Enrique García Valencia / La Aldea / 2010