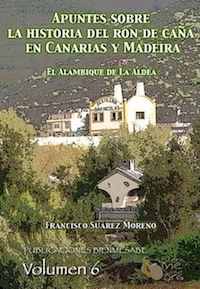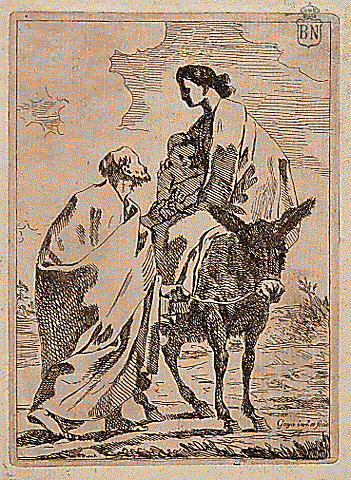La realidad de la vida es demasiado prosaica, por eso nunca nos podemos resistir a la innata tentación de adornarla convenientemente con nuestra poética y reparadora imaginación.
CAMINO DE GUGUY
ENRIQUE-TINDA
Olores de altabaca fresca, hinojeras, melosillas agitadas o trilladas por los cascos del burro, y aromas de incienso gallina mezclados con las mil yerbas de la vereda que un vientillo mañanero y revoltoso esparcía alrededor de Tinda, no hacían sino adobar a través de su nariz el pavor producido por la muy privilegiada posición que ostentaba escarranchada sobre la bestia que la elevaba del suelo y la conducía hacia la degollada oscilando de un lado a otro de la senda con un bamboleo impreciso e incómodo para sus posaderas y estabilidad.
El aire, además de perfumes, transmitía así mismo un tufillo posterior a cagajones frescos y, hacia adelante, urgencias por llegar antes de que el Rubio asomara por la Cumbre, para así comenzar bien con el vasto programa de trabajos por hacer que la tía María iba desgranando en un pobre intento por distraer la inseguridad de la muchacha mientras le hablaba al borrico, el cual, con sus pasos apresurados y nerviosos, ponía la urgencia necesaria para remontar los zigzagueantes repechos que comenzaban en Cormeja y que, para desaliento de la joven amazona, no acababan de coronar todavía a pesar de los tirones de jáquima y las palabras apremiantes de los otros dos componentes del cuarteto viajero: sus abuelos Francisco y Benigna.
Todos recordaban por enésima vez la anécdota de una jornada anterior —los tres que iban andando se reían— cuando el diablo de asno que tenían, en un traslado desde el Molino de Agua y transitando por el mismo sendero, a la altura del Tarajalillo se embaló a correr desbocado y sin tino, obligando a Tinda a aferrarse con todas sus fuerzas a la albarda mientras que miraba desesperada un lugar libre de piedras donde dejarse caer, cosa que al final consiguió no sin llevarse en el intento más de tres raspones o cuatro, y alguna que otra matadura de postre.
El jumento, en su desgobierno, desapareció del mapa y tuvieron que retroceder a buscarlo camino abajo hacia el barranquillo de las Panchas y hasta la tienda de Nélida, lugar donde lo solían llevar a hacer la compra de avituallamiento estacional; no supieron si su arrebato fue por eludir el proceloso y rampante trayecto, por haber olido los efluvios sexuales de alguna compañera en celo o... porque su ruindad se manifestaba así de forma intermitente y ya le tocaba hacer una de las suyas tan habituales como imprevistas.
Esa barrabasada, y otras similares, le hizo a la pobre protagonista de esta historia, como la vez que, al pasar cerca de él cuando estaba comiendo, le dijo gritando: “¡Come, jambriento!” y, como si la entendiera y se hubiese molestado, la emprendió con ella a empujones, resoplidos y patadas hasta que la tiró al suelo mordiéndola en una nalga.
La chabascada le produjo a la joven una fea herida que su madre tenía que curar con una jeringa de agua oxigenada que introducía en orificios con entrada y salida que le había dejado la irregular dentellada del bruto aquel.
Con las risas del trío y la sonrisa de circunstancias de la menor culminaron la degollada y, entre suspiros de alivio, resoplidos del animal, el friíllo cortante de la altura y caras de satisfacción, enfilaron el pequeño tramo horizontal que precede a la bajada, la cual los conduciría a su destino final de aquel día: Guguy.
T I N D A
Cuando fui más grande, todos los años llevábamos las vacas y los cochinos y nos pasábamos los veranos yendo y viniendo; allá estábamos bien con mi abuela, poníamos a pasar tunos e higos , y recuerdo que hacíamos potajes de berros que salían muy buenos.
También venían los pescadores con cestas de pescado y los de Guguy les pagaban llenándolas con frutas y verduras del lugar.
Mis abuelos jareaban el pescado y lo ponían a secar, después lo asábamos y amasábamos gofio con higos maduritos, ¡qué rico era!
Algunas veces íbamos con las muchachas a bailar al Llano de la Mar, donde vivía la familia de Antoñito Marrero, los bailes eran de cuerdas y la costumbre era tocar el caracol para avisarnos los unos a los otros cuando hubiera algo fuera de lo normal (cuando aparecía alguien por el camino, al llegar el barquillo, si había un accidente...), disfrutábamos mucho y cuando nos parecía que habíamos bailado bastante nos veníamos para las casas.
Había en la zona un señor que le apodaban Pelillo (mis palabras no lo ofendan)y, cuando acertábamos a ver que asomaba de lejos, nos avisábamos usando el caracol y diciendo pelú en voz alta y, cuando llegaba cerca nos estábamos calladas y él no sabía ni nadie decía quién fue.
También lavábamos en los charcos porque siempre había agua corriendo, nos bañábamos en el tanque y nos aseábamos.
Las camas se hacían de caña y luego una colchoneta de paja encima; para comer tendíamos una estera de palma en el suelo y por las noches, después de cenar, nos poníamos mis abuelos y todas nosotras a hacer cuentos, a decir chascarrillos y a reírnos con las adivinanzas, acabábamos rezando y yéndonos a dormir.
Recuerdo que, a veces, teníamos ganas de comer algo fresco a media noche y nos levantábamos a comer tunos fresquitos, pues siempre teníamos una cesta bien dispuesta de los más dulcitos.
Un año me dieron las fiebres palúdicas y me daban leche de vaca con azufre y se me acabaron quitando.
Antes vivían muchas familias en Guguy, estaba la familia de Cristóbal Quintana en la Media Luna, mi tío Juan y los suyos en las Barrerillas, Santiago el Pintao y mis abuelos vivían en las casas de la Huerta, también estaba Juanita Segura y familia y nos quedábamos en la misma casa, que era de piedra y barro, con un patio y una pequeña cocina; los retretes eran las tuneras o los barranquillos. Jugábamos debajo del moral y nos hinchábamos a comer moras, también teníamos un perro que era muy inteligente, se llamaba Ítele e iba y venía con nosotros en cada viaje, lloré mucho cuando se nos murió.
Cogíamos manojos de cañas y las acarreábamos hasta la playa para que los barquillos las trajeran para La Aldea porque allí costaban caras y no se conseguían o no había dinero para comprarlas.
Se hacían cuentos del Cuervo Zamora y yo tenía mucho miedo porque hablaban de que si se oía su cantar se podía morir una persona o le podía pasar algo; si alguien moría lo tenían que traer con palos, en unas angarillas por todo el trayecto; yo rezaba para que a mis abuelitos, que eran mayores, no les pasara eso de morirse y llevarlos de esa manera; gracias a Dios murieron ya mayores en su casita del Molino de Agua. Tenía en mi cabeza siempre la vez que murió un señor y lo vistieron hasta con los zapatos nuevos, ese trabajo lo hizo la madre de Amadeo, al final, antes de echarlo en la caja y llevarlo al cementerio le quitaron los zapatos nuevos porque servirían para otra persona.
En la zona donde dicen Las Lajas vivía una familia compuesta por José, Elena y sus cuatro hijos, más abajo en Zamora estaba una familia de Agaete que le decían los Trujillo, y otro rancho que era el de Jacintita, la madre de Encarna, que les apodaban las Seguirillas; en el Llano de la Mar ya dije que estaban Marrero y los suyos. En Guguy Chico estaba José Valencia Ojeda y alguno de sus hijos, Sildana, Beba, Serapio o algún otro.
Mis abuelos tenían dos cadenas y plantaban millo, batatas, judías, algún tomatero, chícharos, verduras..., y teníamos los manantiales para coger ñames y berros, también aprovechábamos todo lo de los animales y hacíamos queso y tabefe guisando el suero sobrante con algunos tumbitos sueltos.
Se pasaban muchos trabajos y peligros para poder sacarle algo a las tierras y al medio ganaíllo que teníamos en los corrales o comiendo libres por los alrededores. Había mucha fruta: peras, manzanas, farrogas, higos de cuatro clases, moras, duraznos, almendras...
Un día íbamos para Guguy Luisa la del Convento y una servidora y, al pasar por un atajo, yo resbalé y estuve a punto de caerme por una fuga, gracias a que Luisa me agarró por lo que llevaba a la cabeza porque si no... me hubiera desriscado y no estaría contándolo para ustedes.
TINDA-ENRIQUE
Estábamos al final del verano, a las puertas del otoño y de la nueva zafra que, junto con las fiestas de San Nicolás, marcan nuestros tiempos; el jolgorio del Charco había terminado y todo volvía a sus cauces normales, sólo el calor persistía agarrado al rabo de la pasada canícula haciendo que las noches fueran sofocantes y de interminables vuelta en la cama.
Aquel día desperté sobresaltada y con el corazón en un puño latiendo mucho más deprisa que lo normal: había tenido una pesadilla de las que te dejan una vívida marca, un claro recuerdo de lo sucedido.
Soñé que permanecíamos en Guguy, y yo, por alguna razón inexplicable, deambulaba alrededor de los cuartos en una noche cerrada con algo de luna, quería entrar pero no podía empujar la puerta y no quería gritar ni alarmar a los demás. Surgían ruidos nocturnos por todas partes y las sombras, más que amenazantes, parecían querer secuestrarme...
Casi al final, antes de quedarme sentada en la cama, oí y sentí la presencia del Cuervo Zamora acercándose con sus lúgubres graznidos, aleteando muy cerca del lugar donde yo permanecía anclada al suelo y a mi sueño; “Alguien va a morir”, pensé dentro de la turbadora pesadilla y, entonces, abrí los ojos de par en par sin rastro alguno de pereza en ellos, consciente e inusualmente alerta para lo dormilona que yo era.
Al momento, casi inmediatamente, con la poca claridad lunar que entraba por el postigo alumbrando mi sobresalto, me vi en la tan familiar casa del Molino de Agua; allí estaba yo sudorosa y con la boca seca, el pecho lo tenía tan agitado como temblón tenía todo el cuerpo.
En zagalejo como estaba y sin hacer ruido para no despertar a mis abuelos, me levanté a beber agua de la pila que presidía el tallero del patio, desde allí, jarro en mano, contemplé extasiada que nada se movía en aquel decorado siempre en acción de una manera u otra, noté que no estaban tampoco los ruidos habituales del entorno, ni siquiera en los alrededores de Montaña de la Cueva del Mediodía ni en el barranco que nos separa de Los Cercadillos y Castañeta.
Sólo una calma inquietante se extendía montada en el friíllo de una madrugada soñolienta que comenzaba a desperezarse lentamente de su letargo nocturno.
Ese mismo día por la mañana descubrimos a nuestro envejecido animal muerto en el alpende de piedra seca que teníamos al canto abajo del llano.
El momento de desconcierto surgido en mí, al verlo allí tirado de una manera inusual, se mezcló con lo inverosímil de mi pesadilla, con la realidad del burro ya tieso y con el episodio del señor que murió en Guguy y fue amortajado con los únicos zapatos nuevos que el infeliz tenía.
El protagonista de tantos sustos míos —ya no le hacíamos trabajar porque era mayor y nos daba pena—, había estirado la pata con el hocico apoyado casi a ras de tierra, sobre el viejo pasto de su cama y entreabierto en una especie de mueca, a modo de media sonrisa, tal como si hubiera estado soñando con los viajes estivales a Guguy o, quizá —a buen seguro que sí—, fantaseando en su pollina mente con la completa erradicación, por parte del dios de los asnos, de todas las rejodínganas moscas que en el mundo existían y, sobre todo, con la especial exterminación, cruenta y vengativa, de la totalidad de aquellas que en los últimos tiempos lo habían martirizado tanto cebándose en las mataduras de sus ajadas patas, lomo y debilitados corvejones.
Tinda Rodríguez Ojeda y Enrique García Valencia
Este artículo fue terminado, contrastado y corregido en el verano de 2012,
La Aldea de San Nicolás, Gran Canaria, Islas Canarias